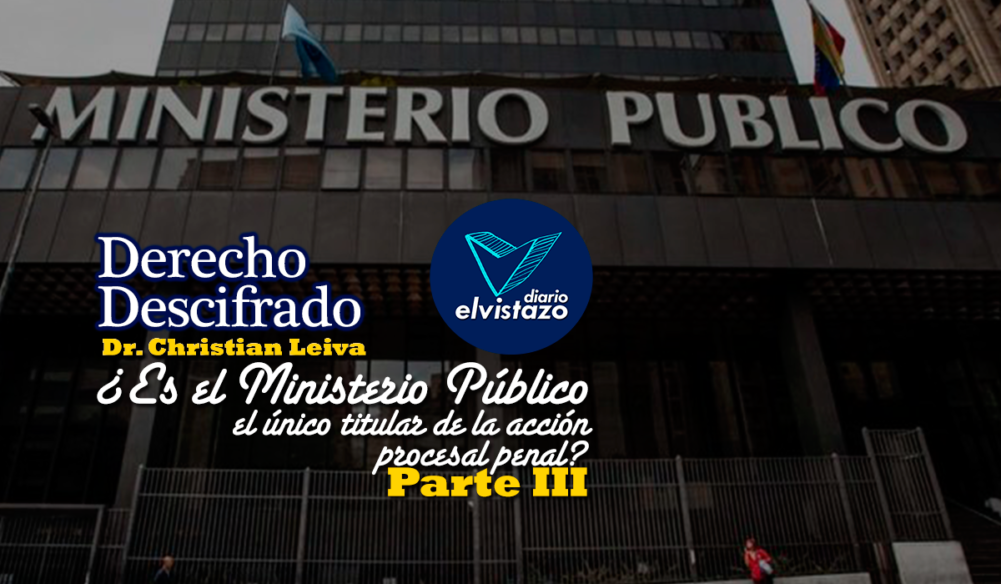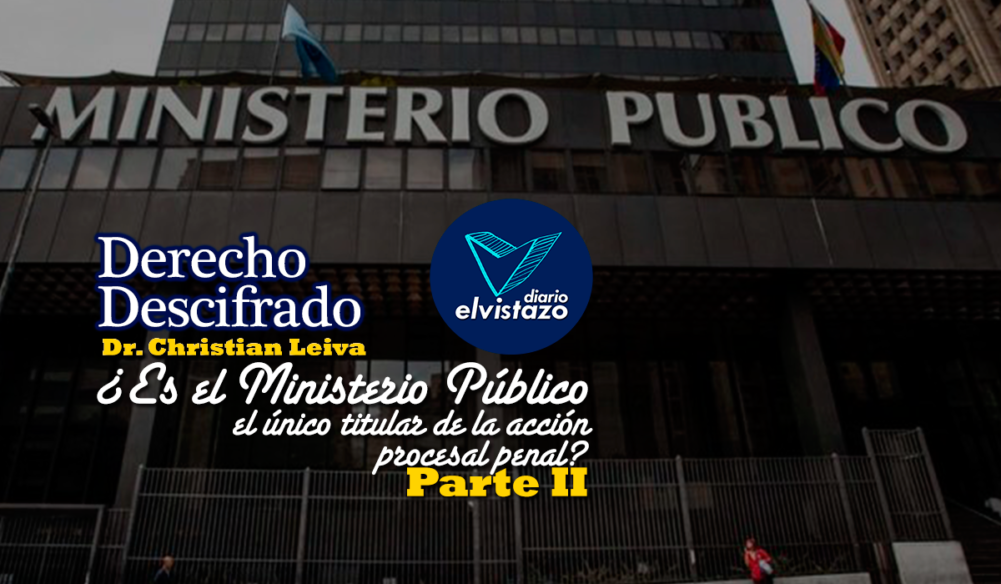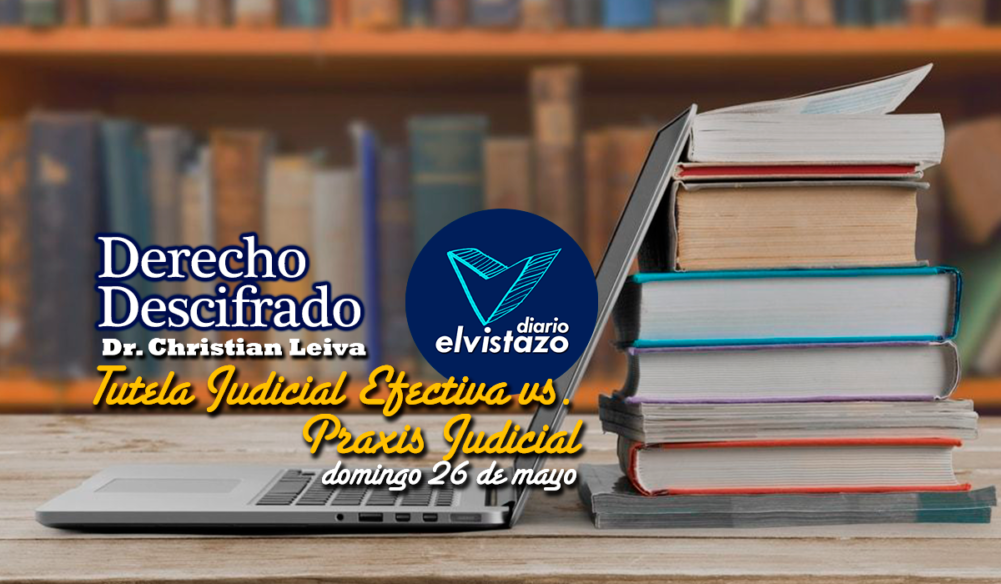Artículo de la sección Derecho Descifrado. Autor: Dr. Christian A. Leiva C / [email protected]
Antes de abordar tan complejo tema de índole procesal, es impretermitible definir lo que es “acción procesal”. En palabras del excelso procesalista civil venezolano Rafael Ortiz-Ortiz en en su obra La Teoría General de la Acción en la Tutela de los Intereses Jurídicos, la define así:
“Es la posibilidad jurídico-constitucional que tiene toda persona, natural o jurídica, pública o privada de acudir ante los órganos jurisdiccionales para que, mediante los procedimientos establecidos en la ley, puedan obtener tutela de un determinado interés jurídico individual, grupal, colectivo, difuso, y excepcionalmente derechos o intereses ajenos, o para lograr los efectos que la Ley deduce de cierta situaciones jurídica”.
Aparejado con este concepto, la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República (TSJ) a dicho: “La vigente Constitución, en su artículo 26, garantiza a toda persona el acceso a la administración de justicia. El acceso se ejerce mediante la acción. Sea cual fuere el concepto de acción, en sentido amplio o en sentido estricto (…)”. SSC N° 445, 23 de Mayo de 2000.
Ahora bien, haciendo una alta cirugía procesal a la ley y a la doctrina, nos encontramos con lo dispuesto en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Oficial N° 6078 del 15/06/2012, referido a la acción procesal penal, el cual dispone: “La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones constitucionales y legales”.
Si la acción procesal penal debe ser ejercida por el Ministerio Público, o más contundentemente está obligado a ejercerla, no podría afirmarse que se hace uso de un derecho, se trata igualmente de la posibilidad impuesta por la Ley de acudir ante los órganos jurisdiccionales con competencia penal para la persecución penal, posibilidad que, en caso del Ministerio Público, viene impuesta por un deber de oficio y por política legislativa, pero que en nada afecta a la naturaleza del hecho de acudir a los tribunales (acceso a la jurisdicción).
Debe precisarse, a este propósito, que el Ministerio Público no ejerce la acción penal en el momento de la “acusación” como suele creerse en el ámbito procesal penal. Se ejerce acción, cada vez que el Ministerio Público acude ante el juez de control para realizar algunas actividades de investigación que requieren la autorización o control de este órgano jurisdiccional. En el momento de la acusación, el Ministerio Público postula la “pretensión penal punitiva”, lo cual supone obviamente una de las maneras de ejercer “acción procesal”, pero es indispensable aislar estos momentos. La pretensión punitiva del Estado solo persigue el “enjuiciamiento público” de una persona para averiguar la verdad sobre su participación en un hecho punible. La acción penal y la pretensión punitiva son cosas diferentes, en la misma medida en que se diferencia acción y pretensión en el ámbito civil.
Siguiendo con el análisis, en el procedimiento penal, son “sujetos procesales” los previstos en el Título IV del Código Orgánico Procesal Penal G.O., N° 6078, ext., del 15/12/2012, arts. 105 y siguientes, entre quienes se encuentran las partes (Ministerio Público) (art. 111), querellantes, la victima (arts. 120 y siguientes) y sus auxiliares (arts. 149 y siguientes), el tribunal (art. 108) y los órganos de policiales de investigación penal (art. 113), y, por supuesto, la persona imputada (art. 126).
El catedrático español Víctor Moreno Catena, expone junto a otros autores en el libro titulado Derecho Procesal Penal, que el uso de la expresión “sujetos procesales” en vez de “partes” responde a la permanente discusión sobre la existencia o inexistencia de “partes” en el proceso penal.
Los penalistas no son, precisamente ortodoxos en el análisis de los institutos procesales desde la óptica de la teoría general del proceso, y queriendo buscar un radical deslinde con el procedimiento civil, construyen axiomas y nomenclaturas complejas y, a veces, equivocadas. Por ejemplo, es ampliamente admitido en el campo penal que el Ministerio Público es el “titular de la acción penal”, pero desde la teoría general del proceso, eso no es cierto. El “titular”, son los ciudadanos que acuden ante los órganos jurisdiccionales con competencia penal, pero el Ministerio Público tiene una “legitimación extraordinaria”, porque representa al Estado, y por ello es “titular de la pretensión punitiva” (ius puniendi del Estado).
La discusión sobre las “partes”, en el procedimiento penal tampoco ha tenido mejor fortuna, pues se desconoce que el Ministerio Público ejerce acción, la víctima ejerce acción, así como los herederos, y por supuesto, el imputado ejerce acción penal. Y la noción de “parte”, no se deriva precisamente de la titularidad de la pretensión punitiva, sino de la titularidad de un “interés jurídico”, pues a no dudar que el Ministerio Público y el imputado, ambos accionantes, tienen la cualidad de parte, así como la víctima cuando se querella o se adhiere a la acusación fiscal, y los herederos de la víctima. Son personas con la “cualidad” de “parte procesal”, sometido a algunas condiciones de legitimidad para la realización de determinados actos procesales, aunque solo el Ministerio Público sea el “titular” de la pretensión punitiva.
De manera que, igual que en el campo civil, la configuración de “parte procesal” no deriva de la titularidad de la pretensión, sino del hecho de que la tutela jurisdiccional concreta, busca una sentencia, que podrá afectar el interés jurídicamente relevante de alguna persona, y en función de ello, las personas asumen plenamente los derechos, cargas y responsabilidades inherentes al proceso, como lo afirma el procesalista Andrés De la Oliva en el texto compartido denominado Derecho Procesal Penal, editado en México.
Por otro lado, si la acción es el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para invocar la tutela a un interés, en el campo penal este acceso se ve mediatizado, pues al ser el Ministerio Público el titular, no de la acción penal, sino de pretensión punitiva del Estado, los particulares solo podrán acudir válidamente si presentan una querella después de la acusación, o se adhieren a la acusación del fiscal. Pero una vez que se instaure el juicio, cualquier persona con interés (víctimas, herederos, tercero responsable, y en algunos casos, “los familiares”) tienen derecho de acción, esto es, acceso a los órganos jurisdiccionales competentes.
A modo de cierre de esta primera parte, diremos que la acción penal, es la más clara muestra de que no se trata de un “derecho”, sino, en el especifico campo penal, de una “obligación”, pues de haber elementos de culpabilidad, el Ministerio Público “está obligado a ejercerla”, como lo prevé el artículo 11 del COPP, pero más que el ejercicio de la “acción”, se trata de la obligación de interponer la “pretensión punitiva”, esto es, el deber de enjuiciamiento. En el campo civil, el ejercicio del derecho de accionar está desligado del derecho material que se invoca, y también en el campo penal, pues en ambos, lo que se procura o se persigue es la realización de los actos de procedimiento o, como lo dijimos, del enjuiciamiento con independencia del derecho sustantivo (civil o penal) involucrado. Parte II disponible, aquí.