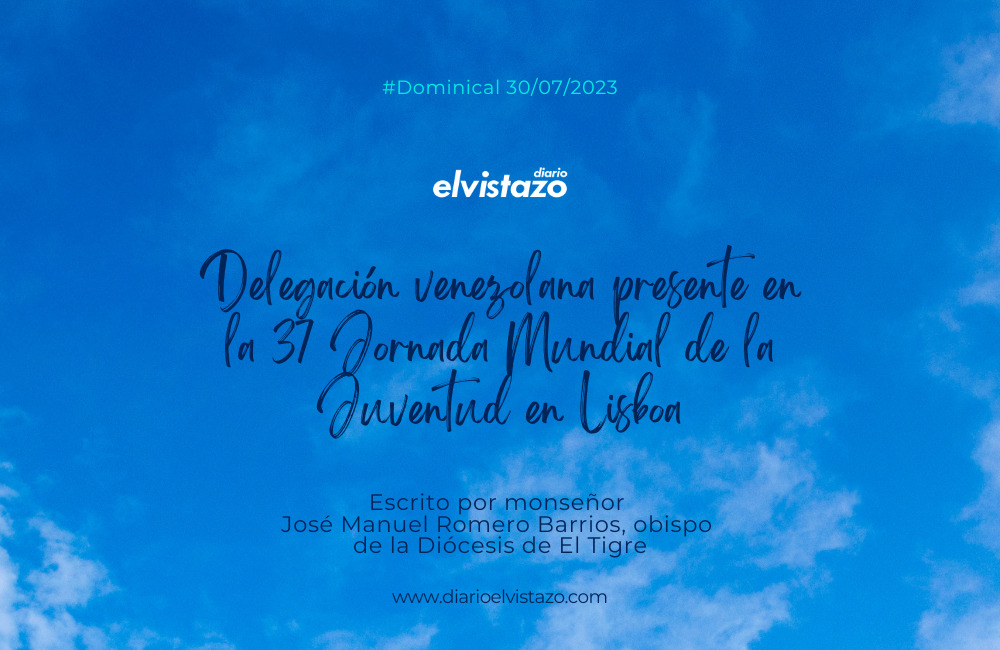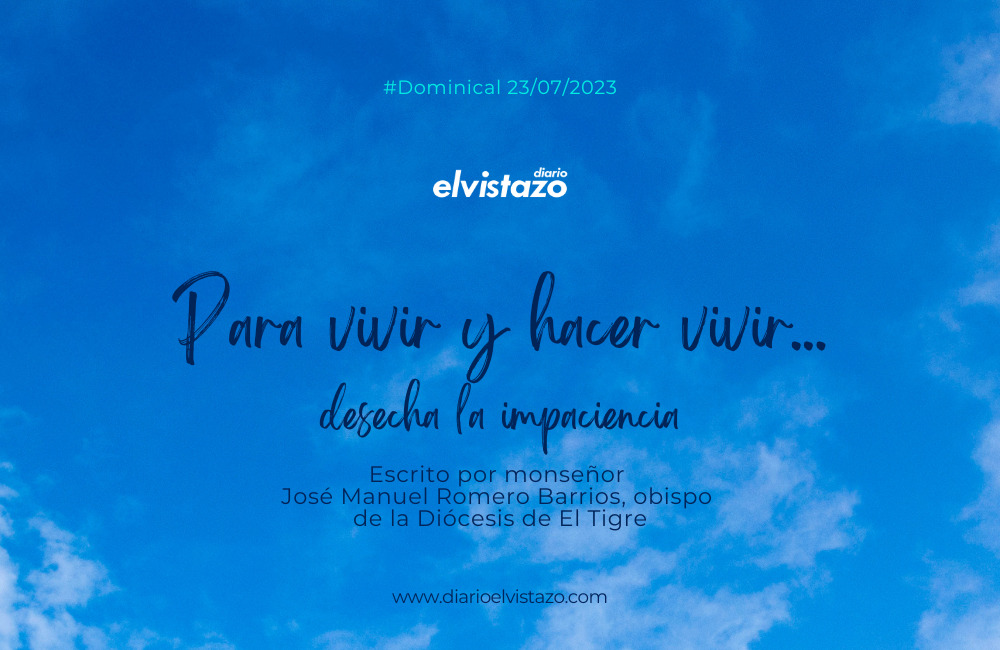Monseñor José Manuel Romero Barrios, obispo de la Diócesis de El Tigre. Por los caminos. Los expertos de la alegría.
Día de Todos los santos y todas las santas. Es definida la fiesta de la santidad anónima.
Caemos en la cuenta, en efecto, de que nuestro calendario salpicado de “grandes nombres”, no puede enumerar todos los dones de Dios Padre (y la santidad no es otra cosa que un signo de la prodigalidad divina), la acción de su gracia (y la santidad, antes que respuesta del hombre, es iniciativa, obra, – y también, esfuerzo de Dios Padre), las innumerables obras maestras, diversísimas entre sí, -cada una es un ejemplar único, exclusivo, porque la santidad no es un producto en “cadena”- salidas de la fantasía y realizadas, una por una, por la mano del Artífice Divino.
La fiesta de hoy puede llamarse también la sinfonía del Espíritu, la imprevisibilidad del Espíritu.
Y entonces hoy o se hacen censo de los inquilinos del paraíso, también porque el ángel encargado de imprimir el sello del Dios Vivo en la frente de sus siervos, parece que no ha sido autorizado para permitirnos dar una ojeada en su voluminoso registro.
Solamente se nos ha consentido imaginarnos aquella “muchedumbre” y sospechar las sorpresas más increíbles (esos, quiénes son y de dónde han venido).
Y limitarnos a balbucear, en el asombro, en la alabanza y en la acción de gracias: “Señor, tú lo sabrás”.
Hoy somos llamados, más que a contar, a imaginar, a sospechar a no ser prudentes en las previsiones. Dios Padre no juega con las cifras. Prefiere, más que la rígida aritmética de los número, la poesía de los rostros y la música de los nombres.
El exceso dilatado hasta el infinito es la única medida que adopta su amor sin medida.
Precisamente este amor es la fuente y la explicación de la santidad. “miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos», pues lo somos.
El gran secreto de los santos; la alegría
El texto evangélico de hoy nos revela el secreto último de la santidad: La alegría: “dichosos, dichosos, dichosos…”
El santo no es como lo imaginamos con frecuencia, un individuo sombrío, triste, con la cara estirada, los ojos mirando al piso, el aire severo, el dedo amonestador, la sonrisa difícil, y ciertas sonrisas pegadas al rostro de las imágenes de los santos despiden una gran melancolía.
El santo, por el contrario, es uno que se ejercita cada día e incansablemente en la alegría para no llegar desprevenido al gozo eterno.
Admitido que existe un test decisivo al que Dios Padre somete a sus candidatos, este test no puede ser otro que el de la alegría. El amigo de la Santísima Trinidad tiene que demostrar que sabe “soportar” el peso de la gloria.
El santo no puede renunciar a la alegría ni siquiera cuando sobre sus espaldas está la cruz (y está siempre), ni tampoco cuando sobre su cabeza se desencadena la tempestad (y el huracán de la prueba entra en las previsiones normales del tiempo del santo), ni siquiera cuando su camino aparece cortado por las oposiciones, incomprensiones, persecuciones (y no faltan nunca si el camino es correcto).
El santo no renuncia a alegrarse ni siquiera cuando le caen encima insultos y otras cosas poco agradables. Si no es capaz de “alegrarse” y de “exultar” en cualquier circunstancia de la vida, no está hecho para la santidad.
El santo no puede ser una persona esquiva, taciturna. No se puede andar con cara de funeral. Leon Bloy afirmaba: “existe una única tristeza: no ser santo. Y quizás muchos candidatos a la santidad tienen miedo a la santidad porque le tienen pavor a la alegría (véase el evangelio del domingo, el de Zaqueo. Sin duda, Cristo tiene que haberse reído por las ocurrencias de Zaqueo).
Una bienaventuranza insólita
La bienaventuranza del santo no es una común y corriente, es una bienaventuranza diferente.
Se trata de una felicidad desde el punto de vista de Dios Padre, no calcada sobre criterios y gustos humanos. Pero no por esto menos real y menos practicable. Es la bienaventuranza de quien tiene alma de pobre, de las manos, de los constructores de la paz, de los que tiene corazón para la miseria del hermano, de los padecidos por la justicia, de los apasionados por la causa del Reino, de los que son limpios de corazón.
El santo –tanto el conocido como el anónimo- va a buscar a alegría en los alrededores de “la montaña”, a la que significativamente se le denomina como “el monte de las bienaventuranzas”, desde que ha resonado en ella un cierto mensaje insólito. Es inútil precisar que allí no se va como turista, como curioso, sino como oyentes de una palabra comprometida y en calidad de mendigos de una alegría que solamente puede venir de él.
¿Las nubes del cielo o el polvo de la tierra?
Los santos antes de ser consagrados allá arriba se han examinado aquí abajo, antes de ser coronados en el cielo, han tragado el polvo de nuestra tierra. Más que frecuentar las nubes, han demostrado que saben caminar a lo largo de nuestras carreteras y caminos vecinales y han gastado varios pares de zapato (“nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por el largo camino” Jos. 9,13).
Dejemos de lado los equívocos. Estos personajes “excepcionales” han llevado una existencia ordinaria como la nuestra, con nuestras mismas dificultades, esfuerzo y consiguiente cansancio, problemas, preocupaciones variadas.
Han tropezado en su camino con el mismo prójimo “difícil”, desagradable que encontramos nosotros, con aquel vecino, aquella vecina, que quisiéramos “freír en aceite”.
Han trabajado mucho en su trabajo aburrido, repetitivo como el nuestro.
Su fidelidad tiene el mismo precio que la nuestra. Tampoco para ellos los sacrificios resultaban agradables. Y las cosas que tenían que hacer no siempre entraban en la categoría de los “gustos”. Exactamente como para nosotros.
La paciencia, la obediencia, la mansedumbre, la dulzura no eran “bueno si tu quieres, de acuerdo a las circunstancias”. Tenían que serlo y hacerlo. Lo mismo que puede ocurrirnos a nosotros. ¿Dónde está la diferencia? Intentemos ser honestos, honestas, en nuestra respuesta.
Quizás falta un nombre
Sí. Hoy es la fiesta de la santidad ordinaria, pero no por eso menos luminoso.
Es la fiesta de la santidad común. Es la fiesta de la santidad humana (aunque venga de lo alto).
Es la fiesta de la santidad a nuestro alcance (al alcance de nuestro bautismo).
Es la fiesta de la santidad anónima. Pero quizás nos viene la sospecha de que el nombre que falta puede ser precisamente el nuestro. Nuestro nombre no está porque nos manifestamos sordos a la llamada a la santidad que es nuestra verdadera vocación, la “carrera” que hemos de emprender sin falta para no errar en la vida.
Alguien podrá objetar: pero los santos han hecho milagros…sí, no se puede ser santo sin milagros. Pero los milagros no son los que pensamos. El milagro necesario para la beatificación es uno solo: tomar en serio el Mensaje del Maestro de Nazareth.
¿Es un milagro imposible y reservado a alguna criatura privilegiada? Antes de responder, estaría bien probar.
03/11/19
+José Manuel